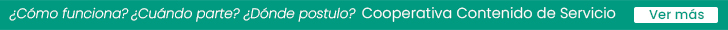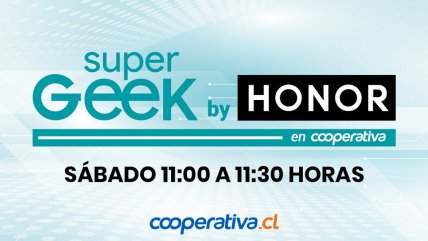El sociólogo Cristián Bellei, doctor en Educación de la Universidad de Harvard, afirmó este martes en Cooperativa que la educación chilena no está retrocediendo, sino "más bien estancada", describiendo el sistema como un "pantano donde nada florece" a pesar del gran esfuerzo nacional y económico invertido.
El profesor de la Universidad de Chile, investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y miembro del Consejo de la Agencia de Calidad de la Educación presentó su nuevo libro, "El problema de la educación en Chile", ofreciendo un diagnóstico crudo y detallado del sistema educativo nacional.
El problema, según Bellei, ha evolucionado: si en el siglo XX la gran demanda nacional era el acceso a la educación (tener escuela, liceo, universidad), a partir de los años 90 y 2000, el foco cambió y hoy el problema es tener una educación que es "deficiente, decepcionante, de mala calidad", donde las personas sienten que no les entrega las habilidades y competencias necesarias para vivir en el siglo XXI.
La percepción de las familias cambió radicalmente: del optimismo de los 90, donde la mayoría creía que sus hijos tendrían una mejor educación que ellos, se pasó a la década pasada, donde solo un cuarto de las personas mantiene esa visión.
Bellei aborda la idea generalizada de que la falta de progreso se debe a la "falta de ideas" o "desidia". Para desmentirlo, el autor analizó 40 años de políticas educativas, concluyendo que Chile ha sido un país "activo y proactivo" en reformas.
"Aunque a veces le cargamos más la mata y pensamos que la educación está retrocediendo, yo muestro (en el libro) que no está retrocediendo; está más bien estancada, pero cuando el mundo cambia aceleradamente no avanzar es retroceder", dijo el experto en entrevista con Lo Que Queda del Día.
"La institucionalidad creada en los años 80 le hizo mucho daño al sistema"
El problema, a su juicio, es "la institucionalidad creada en los años 80 como una lógica de mercado, que precarizó la educación pública y la debilitó, pero que también introdujo lógicas de competencia, de ranking y de lucro en la educación privada".
"Esa institucionalidad -agregó- le hizo mucho daño al sistema en su conjunto, a lo público y a lo privado, y, entonces, nos alejó de las reformas educativas del aula, las reformas educativas del fortalecimiento de la profesión docente, las reformas educativas de la colaboración familia-escuela y, en cambio, a todos esos aspectos que estoy mencionando les trató de dar unas soluciones con unas lógicas de incentivos, de competencia, con una lógica clientelista que en realidad no funcionan".
"El problema es que cuando tú tienes una institucionalidad que se vuelve como una especie de pantano, lo que ponga se hunde y, entonces, nada florece", enfatizó Bellei.
El sociólogo refutó dos ideas recurrentes: la falta de dinero y la exclusión de estudiantes por excelencia, indicando que Chile ya gasta "harto en educación" en términos comparativos globales y que "el problema es cómo se usan esos recursos".
"Cada vez más nuestro sistema tiene un problema de eficiencia. Es poco efectivo (...) En términos económicos eso se manifiesta como un sistema al que se le destinan más recursos crecientes, gigantes, pero no tienen efectividad, por lo tanto, aumenta la ineficiencia del sistema", sostuvo.
"Una inclusión mal trabajada"
Sobre la inclusión, Bellei advirtió que, si bien es una política "bien orientada", debido a su mala implementación, "sin capacidades organizacionales y profesionales, los profesores perciben que vamos para atrás".
"(Los docentes) dicen: 'mira, antes, se excluía a los tres, cuatro o cinco chicos que tenían más problemas, pero yo podía hacer la clase con los otros 30. Ahora me pusieron a los cinco niños con problemas en la clase y ya no les puedo enseñar bien a ellos ni a los otros 30', entonces, los profesores perciben que ahora están, incluso, peor que antes. Una inclusión mal trabajada puede tener ese efecto no deseado de, incluso, perjudicar a ambos grupos", alertó.
Las buenas experiencias
El investigador concluyó destacando tres ideas básicas extraídas de las "buenas experiencias en Chile" que sí funcionan: primero, hacer de la educación un trabajo colectivo entre profesores dentro de la escuela; segundo, trabajar en red entre establecimientos (como se espera de los SLEP) y no bajo una lógica de competencia; y tercero, confiar más en las comunidades, fortaleciendo la colaboración entre familia, escuela y estudiantes.
Este enfoque local, sentenció, se contrapone a la búsqueda de "varitas mágicas que son en realidad engaños que nos ilusionan y que 40 años después uno los revisa y dice: 'Mira, perdimos el tiempo, porque creímos que los semáforos, los ranking y los incentivos económicos nos iban a solucionar las cosas'".