Una crisis de representación prolongada
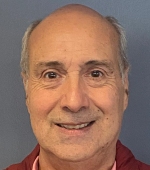
Desde hace más de una década, la política chilena atraviesa una crisis de representación que no puede explicarse como un fenómeno coyuntural ni como una simple consecuencia del estallido social o de los fallidos procesos constitucionales. Se trata de un deterioro estructural del vínculo entre ciudadanía, partidos e instituciones, cuyos síntomas persisten pese a los procesos electorales recientes y cuya profundidad compromete la capacidad del sistema político para articular intereses, generar acuerdos mínimos y gobernar con eficacia.
Las elecciones de 2025 introdujeron variaciones que algunos han interpretado como señales de reordenamiento: algo menor fragmentación partidaria, descenso de la volatilidad electoral y retroceso relativo de candidaturas independientes exitosas. Sin embargo, una lectura más rigurosa sugiere que estos cambios no constituyen una recomposición sustantiva del sistema de partidos, sino una estabilización frágil dentro de una trayectoria de desinstitucionalización más amplia. Chile no ha salido de la crisis de representación; simplemente puede estar ingresando en una fase menos caótica de la misma, pero con aún mayor riesgo de polarización y de emergencia de liderazgos que explotan la fractura entre el establishment y la ciudadanía.
Desde la teoría democrática, la representación se juega tanto en el plano descriptivo -quiénes ocupan cargos- como en el sustantivo -qué hacen efectivamente por quienes dicen representar-. En Chile, ambas dimensiones se han erosionado de manera simultánea. El problema ya no es solo el descrédito de determinados partidos o liderazgos, sino una fractura más profunda de los mecanismos de intermediación política: los canales que históricamente articularon demandas sociales, identidades colectivas y proyectos programáticos han perdido densidad, apoyo social y eficacia.
Los datos electorales confirman esta continuidad. El número efectivo de partidos, medido por el índice de Laakso-Taagepera calculado sobre escaños de la Cámara de Diputados, alcanzó 11,6 en 2021 y descendió a 9,8 en 2025. Aunque esta reducción podría interpretarse como una señal de menor atomización, su causa principal no es la consolidación de coaliciones ni el fortalecimiento organizacional de los partidos existentes, sino la precariedad electoral de múltiples proyectos débiles. Trece partidos que compitieron en 2025 arriesgan perder su existencia legal. El sistema no se ordena: se depura por exclusión, mediante el efecto de una barrera legal que lo promueve.
A esta fragmentación persistente se ha sumado una polarización creciente, que tiene dimensiones ideológicas, afectivas y relaciónales. Los bloques políticos interactúan cada vez más desde la lógica del antagonismo, lo que dificulta la cooperación política-legislativa y debilita los incentivos para la agregación programática. La combinación de fragmentación elevada y polarización intensa resulta especialmente disfuncional: multiplica las posibilidades de veto, debilita la capacidad de gobierno y acrecienta la percepción ciudadana de una política incapaz de ofrecer soluciones.
La volatilidad electoral refuerza este diagnóstico. El índice de Pedersen, también calculado en diputados, descendió desde 37,4 en 2021 a 26,13 en 2025. Aunque la caída es relevante, debe leerse en perspectiva histórica: desde 1932 a 2001 el promedio histórico de volatilidad en Chile es 16,7. Incluso tras el ajuste, el sistema sigue operando muy por encima de sus niveles tradicionales de estabilidad. El descenso reciente, más que reflejar la reconstrucción de lealtades partidarias, parece una corrección desde un punto excepcionalmente alto.
El comportamiento ciudadano resulta aún más elocuente. La reintroducción del voto obligatorio elevó la participación, pero no fortaleció necesariamente la legitimidad del sistema. Más de 2,6 millones de votos nulos y blancos, superando el 20% del total en la elección de diputados, constituyen una señal compleja que no puede ignorarse. Si bien parte de estos votos puede atribuirse a errores o desconocimiento del sistema, la magnitud del fenómeno sugiere también formas de protesta o desafección con la oferta política disponible. No se trata necesariamente solo de apatía ni de desinformación; en muchos casos puede expresar un rechazo más consciente.
A ello se suma el castigo transversal a los incumbentes, con la menor tasa de reelección parlamentaria desde 1990. Si bien este recambio puede interpretarse como una señal de rendición de cuentas, también tiene costos políticos relevantes: pérdida de experiencia legislativa, mayor fragmentación interna y debilitamiento de la capacidad del Congreso para articular acuerdos complejos en un contexto ya polarizado.
Este conjunto reiterado de elementos configura una crisis de intermediación política. La democracia chilena sigue funcionando de manera impecable en términos procedimentales, pero los partidos han perdido capacidad para canalizar demandas, producir proyectos colectivos y generar apoyo. Como advierte Giuliano da Empoli, hay un desafío estructural de la democracia representativa: la erosión de los intermediarios. Ella termina abriendo paso a una política dominada por la emoción, la simplificación y una presunta comunicación directa, donde la mediación institucional comienza a ser percibida como un obstáculo más que como un recurso democrático.
En este contexto, emerge con fuerza un clivaje establishment/anti-establishment, que tiende a superponerse -y en casos extremos a reemplazar- a los ejes ideológicos tradicionales. Cuando la fragmentación, la polarización, la volatilidad electoral y el rechazo a los incumbentes convergen, el terreno se vuelve particularmente fértil para la irrupción de outsiders que se presentan como externos al sistema y prometen soluciones rápidas frente a un orden percibido como ineficaz y distante. El riesgo ya no es solo la emergencia de liderazgos personalistas, sino la consolidación de una lógica política binaria que debilita aún más la intermediación y dificulta la construcción de acuerdos duraderos.
Chile se encuentra así en una zona gris: sin una crisis democrática, pero con una crisis de representación prolongada que erosiona la calidad de su régimen político. Superarla exige reconstruir el vínculo entre política y sociedad, fortalecer partidos, estabilizar la competencia y recuperar la capacidad programática. Nada de esto será fácil ni inmediato. Pero ignorarlo equivale a normalizar una democracia formalmente estable, que ha mostrado gran resiliencia, pero que no logra conectar con la sociedad que busca representar.
Desde Facebook:
Guía de uso: Este es un espacio de libertad y por ello te pedimos aprovecharlo, para que tu opinión forme parte del debate público que día a día se da en la red. Esperamos que tus comentarios se den en un ánimo de sana convivencia y respeto, y nos reservamos el derecho de eliminar el contenido que consideremos no apropiado