La aparente paradoja de la democracia chilena
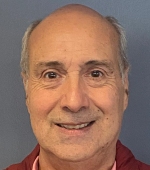
Durante décadas, Chile fue presentado como el ejemplo más exitoso de transición democrática en América Latina. Estabilidad institucional, alternancia en el poder, crecimiento económico sostenido, reducción drástica de la pobreza y avances en justicia transicional parecían confirmar el triunfo del proceso político que emergió del plebiscito de 1988.
Pero el paso del tiempo ha revelado un fenómeno más complejo: una democracia que, pese a su estabilidad, convive con un malestar persistente. Las movilizaciones de 2019 y los fallidos procesos constituyentes posteriores evidenciaron que buena parte de la ciudadanía ya no se reconocía en los parámetros con los cuales se midió el éxito democrático. Lo que alguna vez fue símbolo de orgullo -la transición modélica- hoy aparece ante muchos como una fuente de frustración. ¿Qué ocurrió?
A diferencia de otras dictaduras de América Latina, la chilena no colapsó: fue derrotada en un plebiscito organizado por el propio régimen para perpetuarse, pero que terminó convertido en una elección de apertura. Esa peculiaridad -una ruptura desde dentro del autoritarismo- generó lo que los teóricos institucionalistas llaman dependencia de la trayectoria: herencias estructurales que limitan la capacidad de transformación posterior.
El nuevo orden democrático nació con la sombra del viejo. Pinochet permaneció una década más al mando del Ejército y luego como senador vitalicio. Las reglas del juego político -desde el sistema binominal hasta la Constitución de 1980- mantuvieron para muchos, quizás hasta el año 2023, una impronta vinculada al régimen saliente. Esta herencia tuvo una consecuencia profunda: la democracia chilena se construyó sobre un pacto de estabilidad que limitó por décadas la posibilidad de cambio. Esa estabilidad fue, al mismo tiempo, su virtud y su factor de cuestionamiento político.
El otro pilar de la transición fue una amplia zona de convergencia sobre las políticas económicas de una economía abierta internacionalmente y orientada al mercado. Los gobiernos democráticos apostaron por elementos significativos de continuidad económica y por un gradualismo pragmático: reformas importantes, pero sin rupturas esenciales.
Los resultados fueron notables en términos cuantitativos. La pobreza cayó del 70% a menos del 7% en tres décadas y el PIB per cápita se cuadruplicó. Sin embargo, pese a la caída del Gini de 0.58 a 0.43, las desigualdades persistentes -educativas, territoriales, patrimoniales- se tornaron crecientemente insoportables para amplios sectores de la población.
Durante años, el crecimiento económico funcionó como un poderoso factor de legitimidad política por rendimiento. Pero cuando el crecimiento se desaceleró a partir del año 2013, las expectativas insatisfechas emergieron con fuerza. La promesa implícita de movilidad social empezó a romperse. El malestar de 2019 no provino de la pobreza, sino de la frustración de grupos populares y medios endeudados, y de generaciones educadas que descubrieron que el mérito no bastaba para acceder al poder o al bienestar.
Las políticas de consenso -la esencia del pacto transicional- fueron claves para proteger la democracia en sus primeros años, pero se volvieron un factor de descrédito cuando el riesgo de una regresión autoritaria dejó de ser verosímil. Las nuevas generaciones, que no vivieron la dictadura, perciben el lenguaje y estilo de los acuerdos como una forma de inmovilismo político. A medida que la memoria del miedo se desvanece, la lógica de la negociación pierde legitimidad y da paso a la demanda de renovación.
El sistema de partidos, además, sufrió un proceso de cartelización: las colectividades se transformaron en estructuras estatizadas, desconectadas de la sociedad civil. Este fenómeno, teorizado hace décadas por Katz y Mair, se tradujo en la percepción de que los partidos tradicionales defienden sus privilegios más que representar intereses ciudadanos. El resultado ha sido una crisis de representación que abrió espacios políticos a partidos desafiantes, tanto de derecha extrema como de izquierda radical.
Chile logró más avances en justicia transicional que la mayoría de sus vecinos: comisiones de verdad, juicios y condenas a responsables de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, más de mil víctimas siguen desaparecidas, y Pinochet murió sin sentencia condenatoria. Esa mezcla de logros y heridas abiertas refleja la ambigüedad trágica de casi toda salida democrática tras décadas de dictadura: la democracia solo conseguiría una justicia limitada. Tres décadas después, esa tensión sigue pesando en la conciencia colectiva.
El siglo XXI ha cambiado el estándar con que los ciudadanos evalúan la democracia. Ya no basta con que funcione; debe ser eficaz, inclusiva y representativa. La antigua legitimidad basada en la estabilidad institucional y el crecimiento económico no es ahora suficiente. Las nuevas generaciones y los grupos populares que abandonaron la pobreza pero sin consolidarse como clases medias, exigen seguridad, mejoras permanentes de estatus y bienestar, transparencia y derechos sociales garantizados. Cuando esas demandas no son atendidas, la desafección se convierte en crisis de distribución por los frutos del desarrollo material y deslegitimación de la política.
Los dos procesos constituyentes fallidos son la expresión más clara de que resolver antiguos y nuevos problemas no es simple. La mayoría del país coincidía en que la Constitución de 1980 debía reemplazarse, pero no se acordó un texto alternativo. El problema, por tanto, no es solo el pasado autoritario, sino la dificultad de construir nuevos consensos básicos en una sociedad polarizada.
Los logros de la transición -estabilidad, crecimiento, acuerdos- se transformaron, paradójicamente, en fuentes de cuestionamiento político. La estabilidad muchas veces devino inmovilismo; el crecimiento y la superación de la pobreza se volvieron desigualdad percibida; y el consenso se convirtió en desafección.
Como advirtieron diversos analistas, las democracias no se consolidan de una vez y para siempre: son procesos de construcción inacabados. En el caso chileno, el problema no fue el fracaso de la transición, sino su éxito en los objetivos centrales perseguidos. Una democracia puede ver desmerecidos sus logros si estos se vuelven excusa para no cambiar y afrontar los nuevos e inevitables desafíos.
Chile enfrenta hoy un dilema que comparten muchas democracias consolidadas: cómo renovar el pacto democrático sin perder estabilidad. El desafío ya no es derrotar al autoritarismo, sino superar las inercias del éxito pasado, retomando el crecimiento económico, el control de la violencia delictual y el fortalecimiento de la centralidad democrática. Como he planteado anteriormente en este mismo medio, ello demanda un nuevo pacto cívico: nuevas formas de legitimidad -más inclusivas, más deliberativas, más transparentes- y una comprensión de la democracia no como un estado alcanzado, sino como una práctica que debe reinventarse continuamente.
En síntesis, la estabilidad política generó una crisis de representación y el fuerte desarrollo material y la reducción de la pobreza una crisis de distribución. Así, quizás, la paradoja chilena sea, en última instancia, la de toda democracia madura: cuanto más estable se vuelve, más difícil le resulta transformarse.
Desde Facebook:
Guía de uso: Este es un espacio de libertad y por ello te pedimos aprovecharlo, para que tu opinión forme parte del debate público que día a día se da en la red. Esperamos que tus comentarios se den en un ánimo de sana convivencia y respeto, y nos reservamos el derecho de eliminar el contenido que consideremos no apropiado