Desextinción en Chile
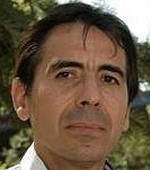
Imagina esto: vas caminando por algún bosque del sur de nuestro país, de pronto escuchas un gruñido desde los árboles. Fijas la atención en un claro de la vegetación y notas que no es un puma ni un jabalí introducido. Es... un milodón. ¡Gigante, peludo... y vivo!
La desextinción, ese término que suena a ciencia ficción al estilo Jurassic Park, podría ser algo más que el guion de un cineasta con exceso de presupuesto. Es un proceso biotecnológico que podría concretarse, y que, pese a su dudosa factibilidad; cruza los campos de la genética, la ecología y la ética. Y Chile -con su pasado lleno de criaturas formidables tales como el gonfoterio (un pariente de los actuales elefantes), el glyptodón (un armadillo del tamaño de un Volkswagen) y el temido diente de sable- tiene un asiento reservado en esta conversación global.
En efecto, para varios paleontólogos nuestro territorio durante el Pleistoceno Tardío (período que se extendió hasta hace aproximadamente 11.000 años atrás) era una especie de Serengeti Sudamericano. Los grandes mamíferos no solo deambulaban por estas tierras: las moldeaban. Movían semillas, talaban árboles, abrían senderos y también alimentaban a los primeros Homo sapiens que llegaron al sur del mundo con hambre e ingenio. Pero el clima cambió, los humanos implacablemente avanzaron, y la megafauna desapareció; dejando parte de sus huesos, pieles y otras improntas de su lejana existencia.
Hoy, gracias a supuestos avances tecnológicos, estas espectaculares criaturas podrían ser "traídas de vuelta". No todas, pero sí algunas.
No se trata de clonar a un animal como quien hace copy-paste. El proceso de ser cierto, se iniciaría con el ADN antiguo, a veces extraído de huesos, dientes, heces fosilizadas o incluso tejidos blandos conservados en el hielo o en cuevas secas como la del Milodón en la Patagonia. Este viejo ADN suele estar fragmentado y dañado, pero algo de él se podría rescatar. Luego entraría en escena la estrella del show: CRISPR, una herramienta de edición genética que permite cortar, pegar y modificar genes como si estuviéramos editando un texto en Word. En resumen, lo que harían los científicos si de verdad contaran con las capacidades, es tomar el ADN de una especie viva que esté emparentada con el animal extinto (por ejemplo, la del elefante si se trata del gonfoterio) y modificar su genoma para que se parezca al individuo que se quiere traer al presente. Así, poco a poco, irían "reviviendo" el plano genético de la especie desaparecida. Una vez editado el ADN, éste se introduciría en una célula y luego en un óvulo, que puede ser implantado en una madre sustituta de la especie actual. Si todo sale bien, el resultado sería un organismo que no es exactamente el original, pero muy parecido al animal que se extinguió.
Esta idea de revivir especies extintas tiene un atractivo romántico. ¿Quién no querría ver al milodón pastando bajo la lluvia o escuchar el bramido grave de un gonfoterio al amanecer? Para algunas personas es un acto de reparación histórica: los primeros chilenos contribuyeron a extinguir a estos animales, ahorra nosotros, los chilenos actuales, deberíamos devolverlos.
Pero ojo, esto no es solo nostalgia pleistocénica. Se argumenta que estas especies podrían revitalizar ecosistemas degradados, recuperar funciones ecológicas perdidas, e incluso ayudar en la lucha contra amenazas actuales (imaginemos grandes herbívoros controlando la vegetación que alimenta incendios forestales).
Aquí entra el debate ético con fuerza. ¿Tendrán una aceptable calidad de vida estos nuevos seres? ¿Serán liberados o condenados a vivir en amplios zoológicos? ¿Tenemos derecho a traer de vuelta a una criatura modificando la genética de otra solo porque podemos? Además, los ecosistemas actuales no son los del Pleistoceno Tardío. Los suelos, los climas, las plantas, los depredadores... todo ha cambiado. ¿Dónde los pondríamos? ¿Quién se hace responsable si un "nuevo gonfoterio" decide atravesar una carretera o comerse un sembradío completo?
Y luego está el dilema moral más profundo: mientras hablamos de resucitar especies muertas, no somos capaces de proteger a las vivas. La ranita de Darwin y el pudú están en peligro. ¿Vamos a invertir miles de millones de pesos en traer de vuelta al diente de sable mientras ignoramos al huemul?
La desextinción no es simplemente una hazaña biotecnológica. Es un espejo donde se reflejan nuestras irrefrenables ansias de control, nuestra culpa evolutiva y nuestra algo tardía preocupación por la naturaleza. Puede ser una herramienta poderosa si se usa con sabiduría y bajo marcos éticos y ecológicos sólidos. Pero también puede ser una distracción cara, incluso peligrosa. Chile, con su legado fósil y su biodiversidad aún vibrante, ofrece mucho en este debate. Tal vez no sea cuestión de revivir al milodón mañana, pero sí de preguntarnos hoy: ¿qué significa realmente conservar la vida?
Desde Facebook:
Guía de uso: Este es un espacio de libertad y por ello te pedimos aprovecharlo, para que tu opinión forme parte del debate público que día a día se da en la red. Esperamos que tus comentarios se den en un ánimo de sana convivencia y respeto, y nos reservamos el derecho de eliminar el contenido que consideremos no apropiado