Terraformar Chile
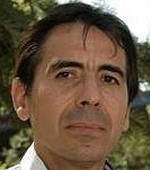
El magnate Elon Musk lleva años manifestando la intención de hacer del planeta Marte un lugar habitable para el ser humano en convivencia con otras formas de vida. El proceso mediante el cual se intenta transformar un cuerpo celeste inerte u hostil en un entorno compatible con la vida terrestre se conoce como terraformación. Aunque durante décadas fue un concepto propio de la ciencia ficción, hoy es objeto de incipientes estudios científicos. Este tipo de intervención no solo requiere de avances tecnológicos de altísima complejidad, sino también de una inversión colosal. Un lujo que, como Musk -cuyo patrimonio en diciembre de 2024 superaba los 400 mil millones de dólares, más que el PIB chileno-, muy pocos pueden permitirse.
Mientras este multimillonario estadounidense continúa con su proyecto de conquista del Planeta Rojo, en Chile observamos parte de nuestro territorio que, ya sea por condiciones naturales o por deterioro humano, presenta características casi tan adversas como las de muchos planetas recientemente descubiertos. Y si un magnate como Musk está costeando un proyecto para facilitar la vida humana en Marte, ¿cuáles multimillonarios chilenos están invirtiendo de manera audaz para hacer más confortables zonas como el desierto de Atacama o la isla Alejandro Selkirk?
Ambos lugares -uno, el desierto más árido del mundo; el otro, una de las islas más degradadas del planeta- son parte de la geografía nacional. Sin embargo, respecto de muchos de nuestros acaudalados empresarios, entre los cuales están los autodenominados "patriotas", nada se sabe de aportes tecnológicamente vanguardistas a zonas donde la vida no solo es extremadamente dura, sino a veces también corta.
Terraformar Marte requeriría modificar aspectos fundamentales de dicho planeta: liberar grandes cantidades de dióxido de carbono atrapado en su suelo, espesar su atmósfera, incrementar su temperatura media y, eventualmente, permitir la existencia de abundante agua líquida en superficie. Entre otras acciones, para lograr tales efectos se ha propuesto la disposición de espejos orbitales o la introducción de microorganismos extremófilos capaces de alterar gradualmente la composición atmosférica. Sin embargo, múltiples estudios de instituciones como la NASA y el Planetary Science Institute coinciden en que, con la tecnología actual, tales esfuerzos no aseguran los resultados deseados.
En contraste, mejorar las condiciones de habitabilidad en zonas extremas de Chile no solo es posible con medios tecnológicos ya disponibles, sino también urgente. El desierto de Atacama no solo podría ser frenado en su avance hacia el sur, sino, de manera paulatina, irlo sometiendo para actividades silvoagropecuarias. Por su parte, la isla Alejandro Selkirk, perteneciente al archipiélago Juan Fernández, podría convertirse en un modelo de sustentabilidad insular con acciones adecuadas en recuperación de vegetación nativa, conservación marina, turismo responsable y ciencia ciudadana.
Aunque Chile ostenta la tasa más alta de multimillonarios per cápita en América Latina, iniciativas privadas tecnológicamente atrevidas hacia la regeneración territorial y el fortalecimiento de zonas postergadas son casi inexistentes. Mientras multimillonarios de otras naciones destinan recursos para, en un futuro cercano, hacer más amigables algunos escenarios extraterrestres, muchas localidades de nuestro país siguen sin acceso estable a un centro de salud o a un tribunal de justicia, donde conseguir un médico o un juez es tan improbable como sembrar tomates en la superficie marciana. ¿No sería más urgente -y menos costoso- terraformar Chile?
No se trata de despreciar la utopía interplanetaria ni sus beneficios indirectos, que incluyen desde nuevos materiales hasta sistemas de monitoreo ambiental, pero sí de interpelar las prioridades de nuestra época. Porque si la terraformación de Marte nos obliga a pensar en atmósferas artificiales, campos magnéticos inducidos y ciclos hidrológicos simulados, la terraformación nacional nos exige recuperar ecosistemas y garantizar servicios básicos donde el Estado se ha mantenido históricamente ausente.
En tiempos en que la carrera espacial se privatiza, el verdadero asombro no está en observar a ricachones extranjeros financiando misiones tripuladas para conquistar el Sistema Solar, sino en notar cómo afortunados chilenos comparten audazmente parte de lo suyo con quienes viven en los márgenes de nuestro territorio. Porque, antes de invertir en oxígeno para respirar a 225 millones de kilómetros, quizás debamos garantizar aire limpio para quienes nacen y mueren en zonas que siguen siendo tratadas como ajenas. Tal vez la auténtica osadía no consista en cruzar el espacio estelar, sino en cruzar el umbral de nuestra indiferencia.
Desde Facebook:
Guía de uso: Este es un espacio de libertad y por ello te pedimos aprovecharlo, para que tu opinión forme parte del debate público que día a día se da en la red. Esperamos que tus comentarios se den en un ánimo de sana convivencia y respeto, y nos reservamos el derecho de eliminar el contenido que consideremos no apropiado