Entre la confusión y la furia
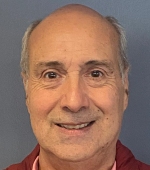
La política chilena se encuentra atrapada en una dinámica donde la confusión y la furia se refuerzan mutuamente hasta volverse estructurales. Lo que debería funcionar como espacio de deliberación democrática se ha convertido en un escenario de confrontación permanente, caracterizado por instituciones con legitimidad debilitada, redes sociales que amplifican la indignación, y una agenda pública incapaz de responder a carencias fundamentales. Este deterioro de la confianza social transforma la gestión pública en escenario performático, despojándola de su función esencial como instrumento de solución de problemas colectivos.
La polarización ideológica ha dejado de ser meramente un fenómeno político para convertirse en un modelo de negocio: el disenso se interpreta como traición y la negociación como claudicación. Un ejemplo reciente es que algunos actores y analistas atribuyan los acuerdos en pensiones como causa del sorpasso (adelantamiento) radical en la derecha, tal como antes se responsabilizó a estrategias de acuerdo similares de la caída de la ex Concertación. Las plataformas digitales catalizan estos conflictos priorizando lo emocional y la indignación, y marginando el análisis matizado de realidades complejas.
Esta dinámica polarizada genera, además, una peligrosa "política de la súper oferta": actores políticos que, buscando captar votantes desencantados, formulan promesas que exceden sistemáticamente las capacidades reales del Estado, más aún en un cuadro de estrés fiscal. La escalada demagógica -que lleva ya 15 años- promueve expectativas imposibles de satisfacer y crea un círculo vicioso donde el inevitable incumplimiento alimenta precisamente la desconfianza y la iracundia. La brecha entre expectativas y resultados -lo escribió Huntington hace 58 años- profundiza la percepción de que "todos los políticos mienten y la política no sirve para nada", legitimando discursos antipolíticos perniciosos para la legitimidad democrática.
A esta dinámica se suma la persistencia de la precariedad laboral y el elevado costo de vida: vivienda inaccesible, servicios básicos onerosos y una canasta de consumo -incluyendo el gasto en medicamentos- que tensiona crónicamente los presupuestos familiares. La combinación de salarios bajos, empleos inseguros y precios elevados alimenta la percepción de que el sistema no funciona para las mayorías, transformando la indignación en furia cotidiana.
A lo anterior se superpone una crisis de seguridad que posee dimensiones inéditas. Tras la pandemia, la llegada de cárteles extranjeros ha modificado radicalmente el panorama delictual chileno. Organizaciones criminales transnacionales han establecido operaciones en territorio nacional, trayendo consigo niveles de violencia, capacidad logística y sofisticación operativa desconocidos previamente en el país. El narcotráfico ya no es solo un problema de tráfico de drogas: implica control territorial en sectores vulnerables, sicariato, extorsión sistemática y una escalada de violencia que cobra vidas inocentes. La respuesta estatal ha sido errática e insuficiente, oscilando entre medidas reactivas de emergencia y la carencia de una estrategia integral que articule prevención, inteligencia policial, cooperación internacional, fortalecimiento del sistema judicial y abordaje de las condiciones sociales que facilitan el reclutamiento criminal. La sensación de inseguridad creciente corroe aún más la confianza en las instituciones y alimenta la percepción de un Estado desbordado.
Desde hace más de una década, los episodios reiterados de corrupción han impactado no solo a la clase política y al sector empresarial, sino también a instituciones tradicionalmente prestigiosas: la Iglesia Católica, las policías y las Fuerzas Armadas. Esta multiplicación de crisis institucionales profundiza exponencialmente la desafección ciudadana. El volumen de votos blancos y nulos en la elección de Diputados -que alcanzó sumados más de 2.5 millones- constituye una señal inequívoca de que una porción significativa del electorado optó por expresar su desencanto en lugar de respaldar la oferta disponible. Este comportamiento no es mera protesta coyuntural; representa un síntoma profundo de que el sistema político ha dejado de representar expectativas básicas y ha fracasado en ofrecer canales creíbles de respuesta. Más preocupante aún: estos millones de votos blancos y nulos equivalen a un alto porcentaje del total de sufragios emitidos, constituyendo una magnitud que supera la votación obtenida por cualquiera de los partidos políticos establecidos. Este fenómeno de rechazo masivo a la oferta política disponible no puede interpretarse simplemente como desinterés o ignorancia; representa en muchos casos una forma activa de protesta contra un sistema percibido como completamente ajeno a las necesidades ciudadanas.
Pero quizás el síntoma más alarmante de esta crisis de representación y convivencia es la creciente legitimación de la violencia como medio político. Las encuestas del Centro de Estudios Públicos (CEP) muestran entre 2022 y 2024 un incremento significativo en el porcentaje de la población que considera aceptable el uso de la violencia para alcanzar objetivos políticos. Esta deriva es particularmente grave en una democracia: cuando sectores crecientes de la ciudadanía pierden la fe en que los canales institucionales puedan procesar sus demandas legítimamente, se abre espacio para la justificación de vías de hecho. La combinación de frustración acumulada, crisis de representación y normalización discursiva de la confrontación extrema crea un caldo de cultivo donde la violencia deja de percibirse como anomalía inaceptable y comienza a entenderse como recurso válido. Esta transformación cultural constituye una amenaza directa a la convivencia democrática y exige no pasar desapercibida en medio de esperanzas ingenuas en una presunta moderación del electorado, como las que vimos a propósito de los resultados municipales y regionales del 2024.
Sin embargo, conviene destacar que, en medio de este panorama sombrío, emergen algunas señales que, aunque frágiles, sugieren la posibilidad de una política menos tóxica. Hasta el momento de escribir estas líneas, en la segunda vuelta presidencial, tanto José Antonio Kast como la exministra Jeannette Jara -quizás por características propias de personalidad y estilo político- han evitado agravar el clima mediante ataques personales destructivos. Esta contención retórica, aunque pueda parecer mínima, contrasta significativamente con la tendencia dominante de descalificación sistemática y representa un ejercicio de responsabilidad política que no debe subestimarse, en medio de tantos actores que han promovido activamente el "ellos y nosotros". Cuando referentes políticos de sectores extremadamente opuestos del espectro ideológico logran mantener el debate en un terreno mínimamente cívico sin recurrir a la injuria y a la demonización del adversario, se abre un espacio, aunque limitado, para la deliberación más constructiva.
La reconstrucción de la esfera pública exige medidas concretas y simultáneas. Restaurar la deliberación de calidad implica crear espacios institucionales y reglas de debate que favorezcan el acuerdo informado; los medios de comunicación y liderazgos políticos deben recuperar la práctica de la escucha activa. A lo menos, la alfabetización mediática crítica resulta necesaria para mitigar en algo la viralidad destructiva.
La ética pública y transparencia institucional requieren mecanismos de control independientes, sanciones efectivas y políticas de integridad que alcancen transversalmente a todos los sectores. La rendición de cuentas debe ser real y visible para posibilitar la recuperación de confianza. En paralelo, la política económica debe orientarse hacia el alivio de la presión sobre las economías domésticas: medidas que reduzcan el costo de vida, incentivos para empleos formales de calidad y protección para los más vulnerables.
Finalmente, la práctica política debe centrarse en una agenda social fundada en realismo fiscal, honestidad sobre plazos, cero despilfarro e intolerancia total a la corrupción; estrategias integradas de seguridad que combinen prevención y justicia; programas de vivienda que aceleren la oferta asequible; fortalecimiento sostenido del sistema público de salud; y transformación educacional que reduzca desigualdades estructurales. Dichas propuestas deben acompañarse de estimaciones transparentes de costos, plazos realistas y mecanismos verificables de seguimiento, evitando la tentación de la súper oferta que conduce inevitablemente a mayor frustración.
La confusión y la furia que caracterizan el momento político chileno no son inevitables; son resultado de decisiones y estilos políticos nocivos, más allá incluso de configuraciones institucionales que pueden corregirse mediante intervención deliberada. Esta transformación requiere voluntad política sostenida, reformas institucionales serias y un compromiso social que trascienda la indignación momentánea. Recuperar la capacidad de acordar y gobernar efectivamente es la condición fundamental para que la democracia deje de operar como campo de batalla y recupere su función como instrumento de progreso común. Es tarea urgente de la política democrática transformar la furia en demandas procesadas institucionalmente y la confusión en proyectos viables de futuro compartido.
Desde Facebook:
Guía de uso: Este es un espacio de libertad y por ello te pedimos aprovecharlo, para que tu opinión forme parte del debate público que día a día se da en la red. Esperamos que tus comentarios se den en un ánimo de sana convivencia y respeto, y nos reservamos el derecho de eliminar el contenido que consideremos no apropiado